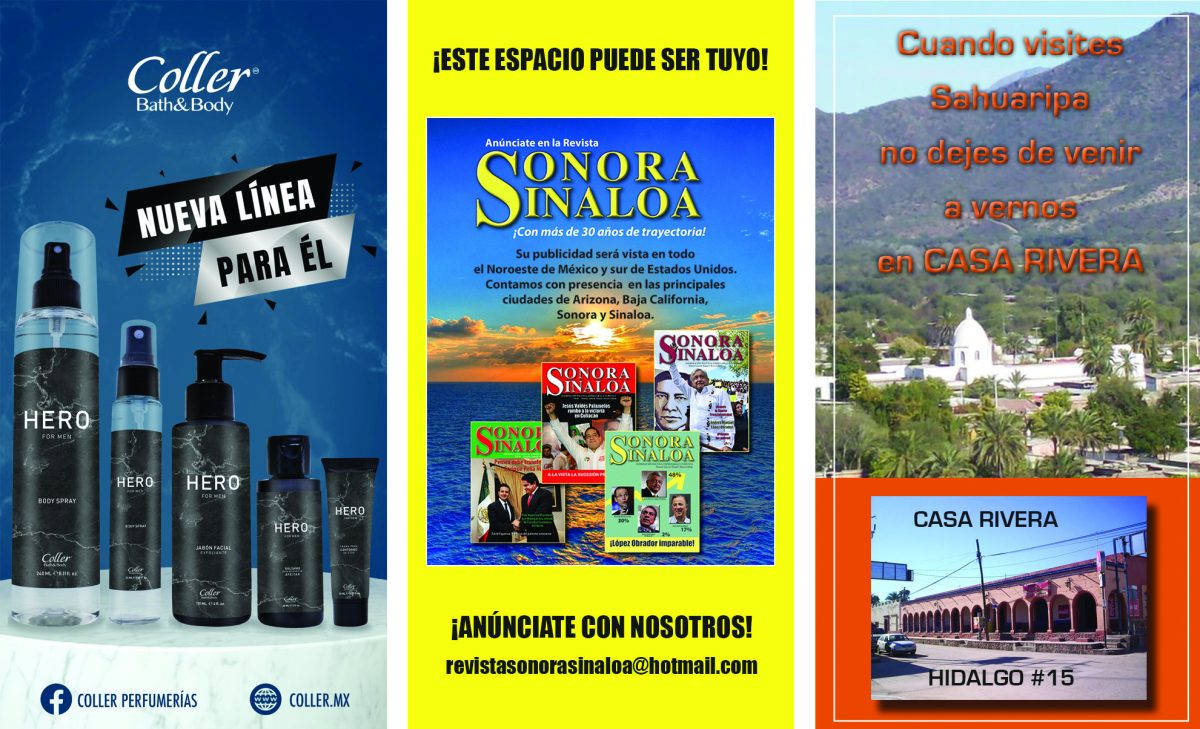Por E. Ramiro Valenzuela López

Para quienes comprendemos el idioma del campo, apreciamos sus aromas y saboreamos las frutas silvestres, resulta interesante refrescar recuerdos no lejanos, sobre la forma de vida en los pueblos de la sierra. Remembranzas que se antojan nostálgicas, pero recordarlas, resultan deliciosas añoranzas.
Estos pintorescos poblados están enclavados en tres majestuosas cordilleras. La “Sierra Alta” (colindante con el estado de Chihuahua), cubierta de pinos y encinos, donde el clima templado prevalece la mayor parte del año, y las Sierras “Media” y “Baja”, cubiertas de mezquites, agaves y “hiervas medicinales. Aquí el clima veraniego, hace que el termómetro marque 48º y en veces hasta 50º C.
A la Sierra Baja se unen las fértiles llanuras de la costa del mar de Cortés. Áreas irrigadas con escurrimientos que aportan los arroyos y cañadas que, desde lo alto, se abren paso por profundos barrancos, para descargar en los ríos Sonora, Yaqui y Mayo.
Entre cerros y lomeríos de las tres cordilleras, se ubican estos pintorescos poblados. En principio, eran caseríos dispersos fincados por aborígenes, luego, retocados por misioneros Jesuitas en tiempo de la colonia. En cada pueblo se construyó una iglesia, con su respectivo santo patrono que, hasta la fecha en sus celebraciones son motivo de bullangueras fiestas regionales.

Luego de comprobar que el adobe en el verano conserva la frescura del invierno, y en invierno amortigua los efectos del calor veraniego, las antiguas chozas de vara y lodo, los misioneros Jesuitas las volvieron especiosas casas con zaguanes, corredores, pasadizos; cuartos con “zarzos” para conservar quesos y panelas, y un trascorral provisto de tejabanes, “chiqueros” y “trochiles”, sin faltar el arcaico mezquite que al morir la tarde se convertía en “dormitorio gallinero”.
No obstante carecer de agua potable, las calles de los pueblos lucían arboladas, con agua abastecida del río, acarreada en palancas, (vara sobre los hombros, de cuyos extremos pendían las cubetas). O bien, en “botas de lona” sobre el lomo de un asno.
El agua para consumo humano se obtenía de los frescos baceranes del río, se depositaba en ollas de barro cocido, colocadas sobre “tinajeros”, (troncos de tres picos empotrados al piso). El agua se ingería en “jícaras” que optimizaban su sabor con un rico buqué silvestre.
El agua para consumo de animales domésticos se extraía del pozo artesanal cavado en el traspatio, provisto de “cigüeña” (rodillo de madera con manerales de fierro). La carencia de energía eléctrica hacía que las noches estrelladas o de luna llena, lucieran en todo su esplendor, con toques de un soñador romanticismo.

El traslado de personas hacia las grandes urbes, era en toscos vehículos, transitando por sinuosos caminos diseñados tiempo atrás para carretas. En época de lluvias, las avenidas de arroyos, obligaban a los viajeros a pernoctar en sus riberas, mientras las embravecidas corrientes de agua daban paso
Además de las milpas, la mayoría de los poblados estaban dotados de una extensa “área común de agostadero” explotada en perfecta armonía por los vecinos en general. Superficie que lindaba con los terrenos particulares.
Esto permitía que proliferaban las ordeñas domésticas, y aseguraba que, en el mesón familiar, no faltaran productos lácteos, hortalizas y verduras.
Los granos de la cosecha se almacenaban en “chapiles”, (pared semicircular en la esquina de uno de los cuartos). El maíz se desgranaba a golpe de piedra. Los huevos se recogían de la zacatera, o de covachas horadadas al pie de las bardas del trascorral.
La laboriosidad iniciaba al despuntar el alba y concluía con el ocaso. Arrancaba con el canto del gallo, secundado por el bramido de vacas y becerros. Los varones se avocaban a cumplir tareas relacionadas con el campo. Las damas, a los quehaceres domésticos. Los chiquillos, a encaminar al lomerío las vacas recién ordeñadas. Mismas que al caer la tarde recalaban a las afueras del corral, anunciando su llegada con potentes bramidos, compensados por el agudo balar de sus crías.
Con este “zoo-concierto” vespertino concluían las labores diarias de la familia. Desafortunadamente, tan fantástica actividad desapareció con el reparto agrario.
Hecho placentero era cabalgar el día de san Juan y de paso, asistir al primer corte de sandía de los “maguecheros. Entonces era tan segura la lluvia que, por la tarde, los paseantes regresábamos empapados.
Se volvieron cosa del pasado, la molienda de trigo en “tauna” instalada en el traspatio, operada por un asno con los ojos vendados, y la recolección de pitayas al inicio de las lluvias veraniegas, cuando antes del amanecer, la muchachada avituallada con largos ganchos partíamos al lomerío.
Desafortunadamente en la medida que a los pueblos llegaba el progreso, las costumbres y tradiciones desaparecían. Pero a cambio hoy, la gran mayoría de los pueblos, cuentan con señal satelital para televisión, Internet y telefonía celular.
No hay duda, que recordar es volver a vivir.